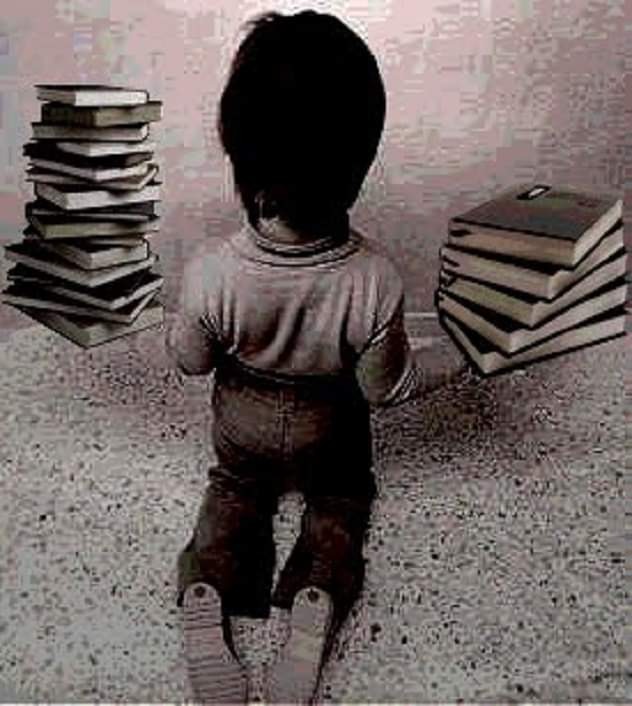
Hace unas semanas se presentó el libro “El gran simulacro. El naufragio de la educación argentina” de la master en educación Guillermina Tiramonti. El libro, muy promocionado en estos días por los medios de comunicación, propone algunos lugares de análisis bastante comunes, desde el discurso dominante.
Por un lado, destaca la masividad de la asistencia a la escuela de niñas, niños y jóvenes, pero por otra parte enuncia que la escuela se ha convertido en un gran simulacro, donde los docentes hacen que enseñan y los y las estudiantes simulan que aprenden. A modo de argumentación sentencia “Que lo chicos terminen la primaria no significa que estén alfabetizados (…) También es un engaño para los chicos que terminan la secundaria y creen que su título es suficiente cartón de pase para entrar a un trabajo”[1].
En principio cabe preguntarse ¿a qué tipo de alfabetización se refiere? ¿A la lectoescritura, a la tecnológica o a la sociocultural? Porque sabido es que no solo hay que saber leer y escribir, además de interpretar lo leído, sino que hay desarrollar una amplia gama de capacidades para adaptarse a los cambios, cada vez más rápidos, de la sociedad y desentrañar la simbología cultural que estos encierran. Lo que deja entrever Tiramonti es que se refiere a la antigua lecto-escritura de la escuela decimonónica. Es decir, leer de corrido y, lo que se le sumó a lo largo del S XX, la expectativa de interpretar el lenguaje, aunque poniendo límites a la pretensión de desentrañar la carga simbólica de conservar el status quo, que escondía la escuela de esas épocas.
Además, la autora “…denuncia el avance del asistencialismo en las aulas, el desarrollo de una pedagogía de la compasión que desatiende el aprendizaje de los alumnos, el menosprecio por las exigencias y evaluaciones, y el abandono de toda idea de cambio”[2]. Sin pretensiones de contradecir, y solo a modo de intentar mirar desde otras perspectivas, analicemos el término compasión; etimológicamente proviene del latín cumpassio, que podría traducirse en “sufrir con el otro”, es decir sentir empatía con el dolor ajeno, comprenderlo y hacer algo para intentar calmarlo.
La postura beligerante entre asistencialismo-compasión y aprendizaje, podría llevar a la interpretación (¿falsa?) de que estas no son formas deseables de aprendizaje. Entonces se deduce que aprender es dejar de pensar en el otro, como sujeto que convive y comparte la cotidianeidad de la vida y así el objetivo del aprendizaje sería ni más ni menos lo que tanto se critica de las sociedades actuales, donde se destruye la naturaleza, se progresa económicamente al costo de la explotación no solo de los bienes naturales, sino del hombre por el hombre. ¿Cómo se revierte el tan mentado “cambio climático” a causa de los devastadores abusos sobre nuestra casa común, sin una pedagogía de la compasión?
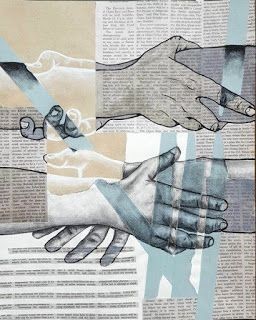
La autora expone datos irrefutables, casi el 50% de los y las estudiantes abandonan el sistema educativo obligatorio antes de finalizarlo. Si bien es multicausal el abandono, muchas de las mismas tienen que ver con la pobreza. ¿Si la escuela se ha vuelto asistencialista y compasiva, por qué es tan alto el abandono? Parece que justamente debería ser al revés, pero los datos fríos dan cuenta de lo contrario.
Tal vez lo que más llame a debate y análisis es la sentencia de que “Dentro del sistema educativo hay grupos de escuelas que se podrían identificar hasta geográficamente en las que hay un traspaso de un discurso militante a los chicos, así como hay otros sectores en los que no está. Me parece que habría que señalar los casos en los que está presente porque, si además de una escuela con poco peso en cuanto a los instrumentos que les damos a los chicos, le bajamos un discurso para que interpreten la realidad de acuerdo con un relato, entonces tenemos un problema” [3]
Haciendo el juego que reclama Tiramonti a la docencia, de análisis, interpretación y evaluación se puede leer en este pensamiento varias simbologías: “hay grupos de escuelas que se podrían identificar hasta geográficamente”, en un libre juego de asociaciones puede pensarse que refiere a escuelas barriales, urbano-marginales, villeras o de sectores medios empobrecidos; “que hay un traspaso de un discurso militante a los chicos, así como hay otros sectores en los que no está” es decir, escuelas privadas o públicas donde hay menos pedagogía de la compasión, mayor nivel adquisitivo y por lo tanto mayor aprendizaje. Finalmente cierra la idea diciendo que “le bajamos un discurso para que interpreten la realidad de acuerdo con un relato, entonces tenemos un problema” Detenerse aquí es sumamente interesante, primero ¿a quienes se refiere con “tenemos un problema”? ¿Tal vez al sector más privilegiado de la sociedad? Pero dejando de lado esta sutileza y yendo a lo macro: ¿la escuela no hizo históricamente una bajada ideológica cuando disciplinó y enseñó a obedecer más allá de los derechos? Cuando, generaciones enteras escribieron sistemáticamente “composición la vaca” o “el campo y la ciudad”. O cuando se sectorizó los roles de género en: “papá trabaja, mamá cocina”, “el médico-la enfermera” y tantos ejemplos que abundan en la escuela del siglo pasado.
Que el sistema educativo está en crisis, no hay dudas, como lo están todas las instituciones creadas para estructurar los Estados Nación del Siglo XVIII. Está en crisis el sistema republicano, el sistema de representación, la justicia, el sistema económico y hasta el bancario cuando pululan formas de inversiones financieras por fuera de este.
La pregunta es ¿no habrá sido ese el “gran simulacro”? Y tal vez la pedagogía de la liberación y la compasión que nos marcaron Paulo Freire y José Martí sean hoy la puerta de salida.
Lic. Verónica López
Tekoá Cooperativa de la Educación.
[1] Ob. Cit.
[2] Ob. Cit
[3] Ob. Cit

