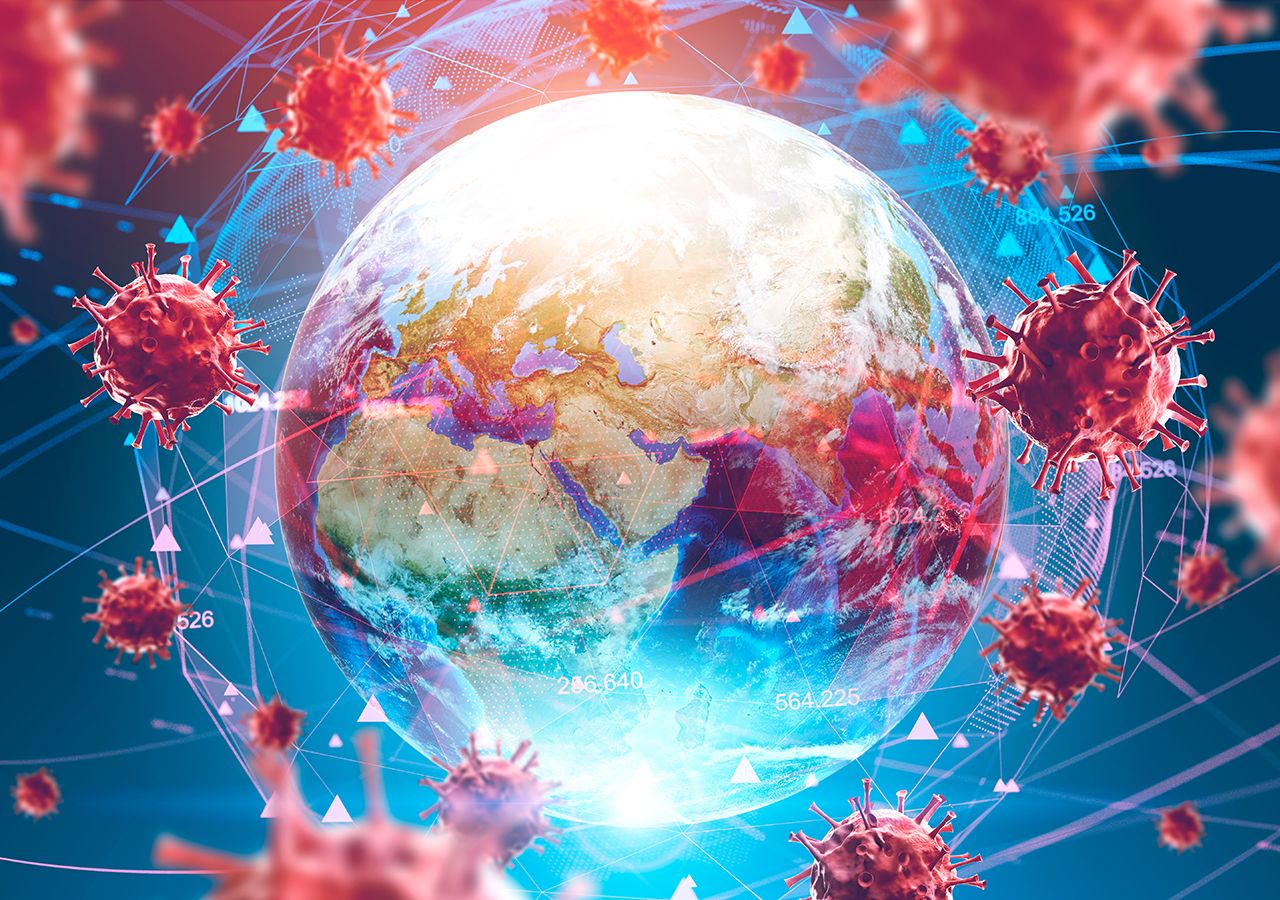
Podría decirse que hubieron cuatro fases de contagio en el mundo. La primera tiene que ver con aquellos países que fueron fuertemente afectados desde un principio. Este es el caso de países como España e Italia que inmediatamente fueron al lockdown para achatar la curva. Estos países están ahora tratando de negociar su modo de vida con el virus e intentando evitar una segunda ola. Luego tenemos países como Estados Unidos, Brasil o India que nunca achataron la curva y que ven al virus continuar de manera alarmante. Vinculados con estos están los países del tercer mundo que llegaron a la conclusión de que es más peligroso encerrar a la gente y matarlos de hambre. Finalmente tenemos un grupo muy pequeño de países que hicieron todo impecablemente y eliminaron el virus pero que han quedado aislados del mundo y no saben cómo abrir. La Argentina debería pertenecer a este último grupo pero los casos siguen aumentando por lo que tenemos que crear una quinta categoría para ella. La categoría de un país que hizo todo, en teoría, perfectamente pero que el virus no deja de aumentar por los problemas culturales e infraestructurales que esa política que se jacta de haber hecho las cosas bien nunca hizo bien.
El caso de países europeos como España, Francia, Italia y Grecia, por ejemplo, encuentran a su caso más virtuoso en Portugal que mantuvo la curva chata y la cantidad de casos bajos con un lockdown muy estricto. Ya en mayo, Portugal estaba dejando a la gente volver a las playas. Las reglas de convivencia eran difíciles de seguir pero terminaron siendo efectivas. Era entonces cuando abrieron los restaurants con medidas de protección confusas como, por ejemplo que la gente tenía que usar máscaras para entrar pero no en la mesa y cuando iban al baño tenían que ponerse las máscaras nuevamente. Si bien hubieron rebrotes en barrios de clase baja que obligaron a poner a algunos cientos de miles de personas en lockdowns locales en Junio y Julio, la situación pareció estar siempre bajo control.
Luego tenemos una serie de países europeos que si bien parecían tener las cosas bajo control ahora estan entrando en lo que ya es reconocido como una segunda ola. Si las últimas semanas han sido un experimento en cuán normal la vida puede volver a ser, debe decirse que el resultado, en general, no ha sido positivo. Cuanto más se vuelve a la normalidad, más parece volver el virus. Muchos de los países que achataron la curva tempranamente, se encuentran ahora tratando de lograr un equilibrio precario y agónico entre hacer que la economía se reactive y asegurarse de que el virus siga bajo control.
Mientras algunos países ya están experimentando una segunda ola, otros, como el Reino Unido o los Estados Unidos parecen todavía estar en la primera. Si tomamos el estado de Arizona, hace un mes, tenía la mayor tasa de muertes del país. Lo que quedó en evidencia es que el estado tardó mucho en hacer los tests por lo que la sensación es que han estado luchando contra un fantasma al que no se lo conoce ni se puede medir. Lo que pasó en Estados Unidos desde ambos lados de la grieta es que dejaron que la ideología opacara su visión y dejaron de ver la realidad que tenían enfrente. Esto puso mucha gente en posición de riesgo extremo y el resultado está a la vista. La reacción frente a esto fue la descentralización de las decisiones como modo de contrarrestar la falta de atención y las contradicciones del gobierno central. Así, cada municipio se adjudicó el derecho de tomar las decisiones de acuerdo a las necesidades estrictamente locales algo, desde tiempos de Tocqueville, muy cercano al corazón de los valores norteamericanos.
El fracaso norteamericano fue el no haber podido tener un test viable un mes después del pico de la epidemia. Esto debería costarle a Trump la presidencia. En India y Brasil ocurrió algo similar siendo estos países tan populosos y en donde la gente vive tan ensimismada que es virtualmente imposible controlar que el distanciamiento social sea efectivo. En Brasil, una cultura de la socialidad impulsada desde tiempos de la dictadura desde el Estado es virtualmente imposible de ser deshecha con medidas verticales y Bolsonaro pareció entender esto y no hacer nada al respecto. El caso argentino debe ser colocado en esta categoría aunque el gobierno no lo quiera reconocer porque si bien el lockdown supuso crear el distanciamiento social necesario, el ensimismamiento propio del contexto socioeconómico y la falta de tests efectivos y rápidos hicieron que el virus siguiera circulando encontrando nuevos grupos a los que contagiar. Algo que se ve en Estados Unidos, sin embargo, es que si bien los contagios suben, la tasa de mortalidad es muchísimo menor lo que presupone que hay mejoras rápidas en el tratamiento.
El caso de Pakistán es interesante para contraponer al argentino ya que si bien impuso el mismo tipo de restricción de otros países, su Primer Ministro, desde un principio, dejó en claro que en un país sin un sistema de previsión social desarrollado y en el que una de cada cuatro personas vive en estado de pobreza, la cuarentena y el lockdown terminarían matando a más personas que el virus. Por esto, Pakistán decidió dejar que el país continuara operando con normalidad sugiriendo a la gente tomar las precauciones que considerara convenientes. El problema en este tipo de sociedades es el estigma combinado con la falta de servicios de salud públicos viables. La gente comenzó a no ir a los hospitales por miedo al estigma que el contagio podría traerle. Esto es interesante en comparación con la moda argentina de contagiarse como rasgos de virtud o victimización, al menos, en las elites mediáticos y culturales (Sebreli incluido). En Pakistán, por lo pronto, directamente dejaron de hacer tests por lo que no saben a ciencia cierta cuál es la situación real. La información es confusa porque si bien los sepultureros dicen que están enterrando a nueve personas por día en promedio cuando antes enterraban a una; los hospitales no parecen estar colapsados. La razón de esto es que la gente, al menos en Pakistán, no va a los hospitales por el estigma al que hacía referencia más arriba.
Algo que el caso de Pakistán demuestra es que mientras los científicos planteaban al principio de la pandemia que los países más pobres iban a quedar diezmados, esto no fue lo que terminó ocurriendo. El caso de Nigeria es paradigmático con sólo ochocientas muertes. La razón de esto puede ser que estos países tienen una pirámide poblacional muy joven con bajos niveles de obesidad. Otra razón es que estos países ya saben cómo manejar pandemias y sus poblaciones están acostumbradas al cólera y hasta al Ebola. Lo cierto es que estos países, si bien tienen pocos recursos, saben más que nadie cómo usarlos efectivamente. Países como Uganda están manejando la pandemia muy bien y pueden enseñar a los más ricos cómo manejarla.
En términos generales, este va a ser el primer año desde 1998 en el que la pobreza mundial va a crecer con más de 68 millones de personas viviendo por debajo de la línea de 1,90 dólar por día. Hay algunos países, sin embargo, que han sido increíblemente exitosos en el manejo de la pandemia. El caso paradigmático es Jordania. La estrategia fue, en principio como la de la argentina, en la que se pusieron las prioridades de salud pública por delante de cualquier consideración económica. Cerraron las fronteras e impusieron un lockdown súper estricto desde el vamos. Esto hizo que no entraran nuevos casos desde el exterior. Hoy, Amman es un oasis en el mundo con solo 1000 casos y 11 muertes. En este sentido es incomparable con el caso Argentino que pareció tomar las mismas medidas pero no tuvieron la eficacia que suponían tener. El problema con Jordania, sin embargo, fue el costo económico con la tasa de desempleo saltando al treinta por ciento de la población y el nivel de aislamiento que continua al dia de hoy habiéndose pensando en abrir los aeropuertos solo a vuelos provenientes de Chipre o Canadá, países considerados como seguros; una medida que luego se volvió para atrás porque el gobierno, rodeado de países con altos contagios, no sabe cómo desaislarse. Si bien Jordania debería estar transitando hacia un modelo como el Portugal acabó paralizada en la inercia del aislamiento.
¿Hacia dónde va el mundo? Lo que es evidente es que estamos en una ultramarathon y que esto va para largo. En parte esto se debe a que los países han venido combatiendo el virus de manera aislada y sin coordinación entre ellos. Esto en un mundo globalizado es imposible porque siempre va a haber un lugar en el que virus siga dando vueltas. La próxima etapa en la lucha contra el COVID tiene que ver con el trabajo conjunto ya que no puede ser algo que sea erradicado de algunos países mientras permanece en otros. Para esto, gobiernos como los de Trump o Bolsonaro son totalmente inviables desde un punto de vista de mancomunión internacional. Parece que la solución a una enfermedad global está en el esfuerzo conjunto.
